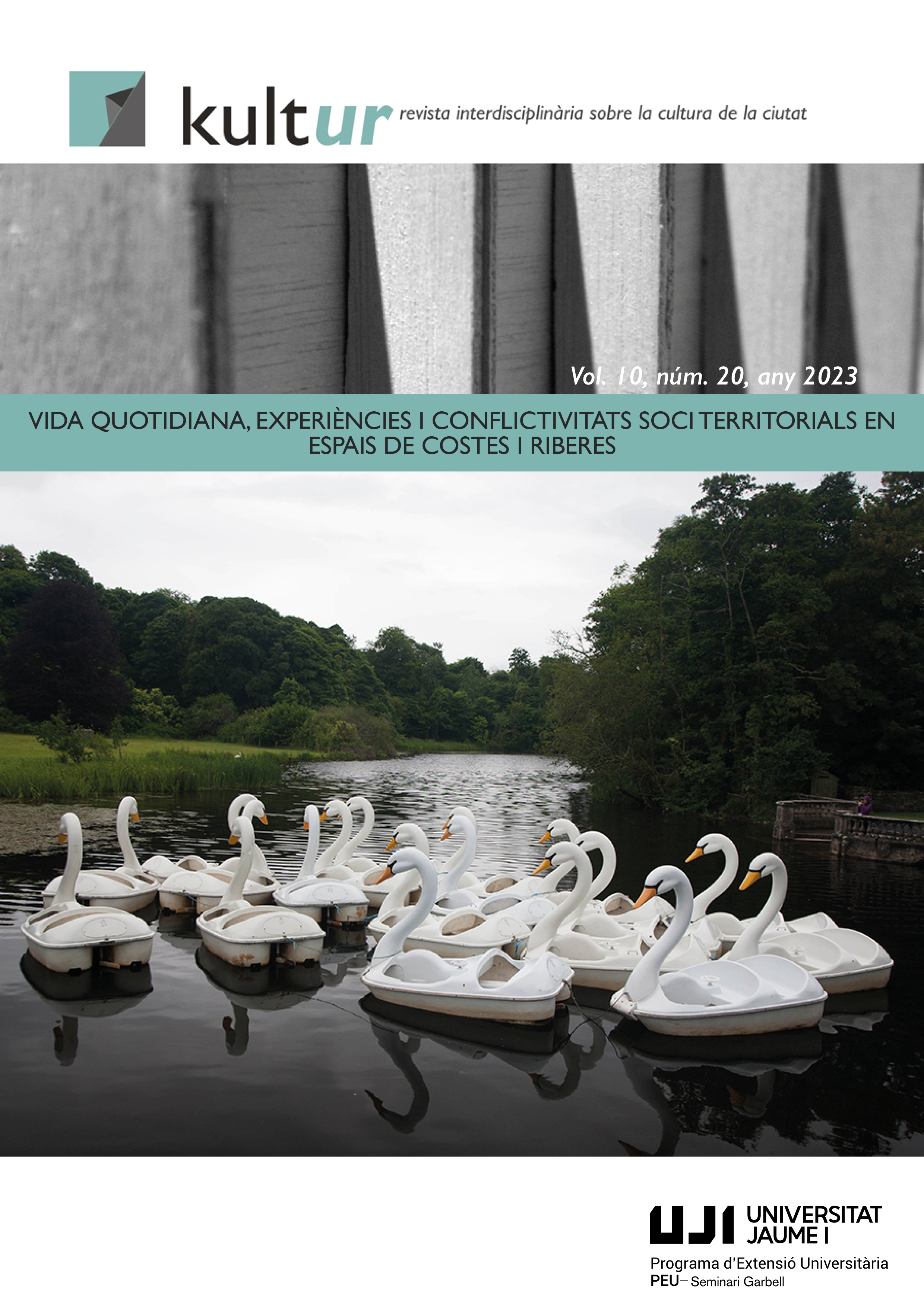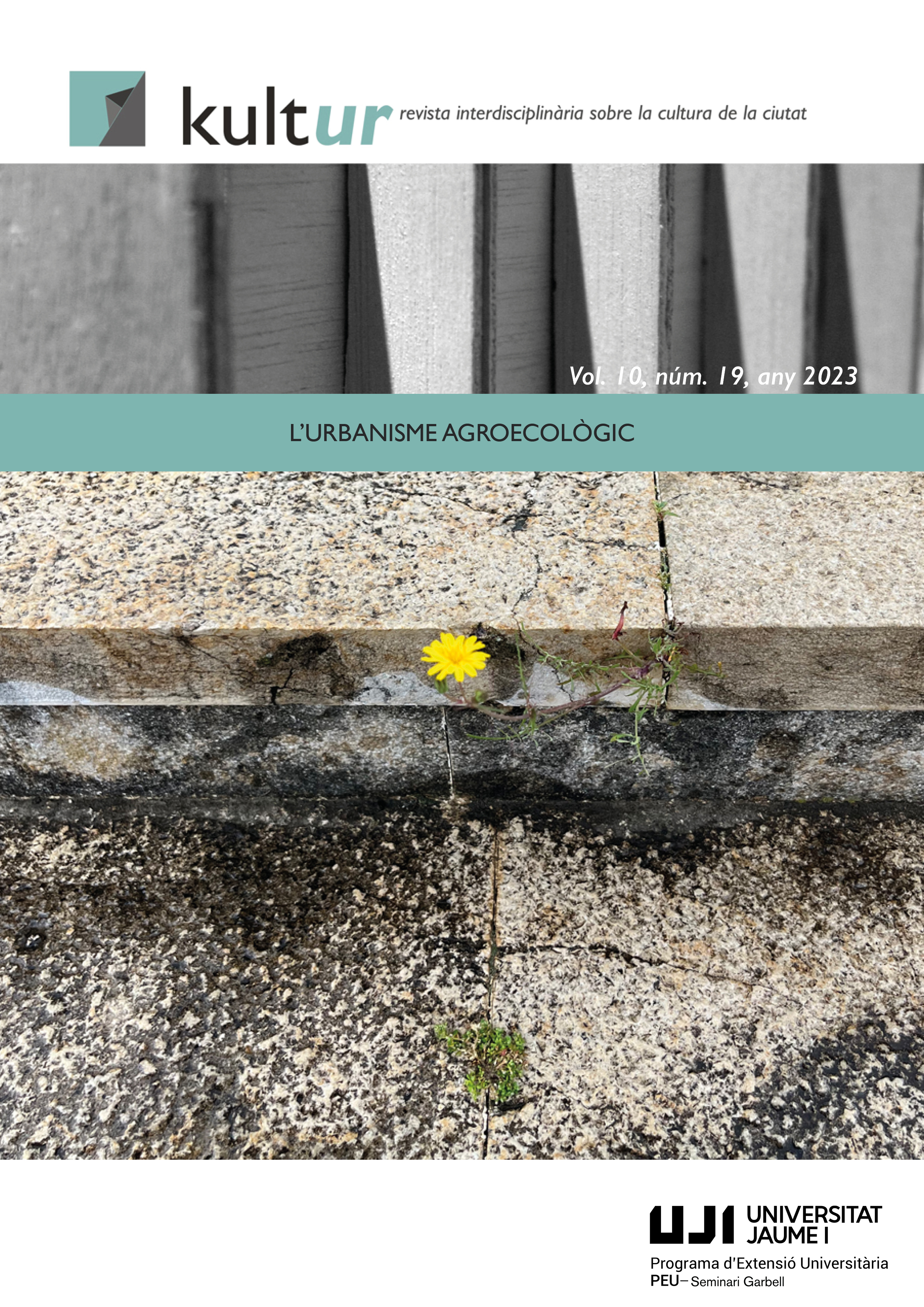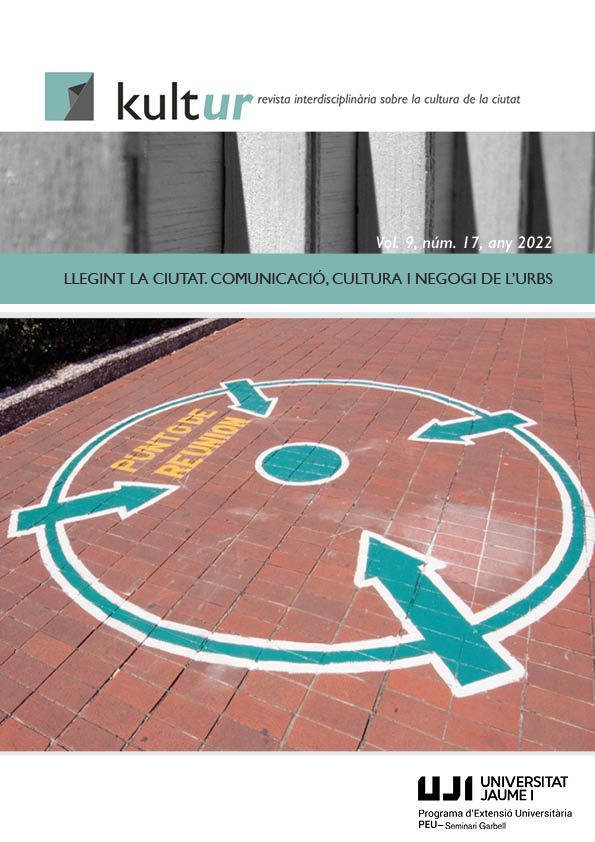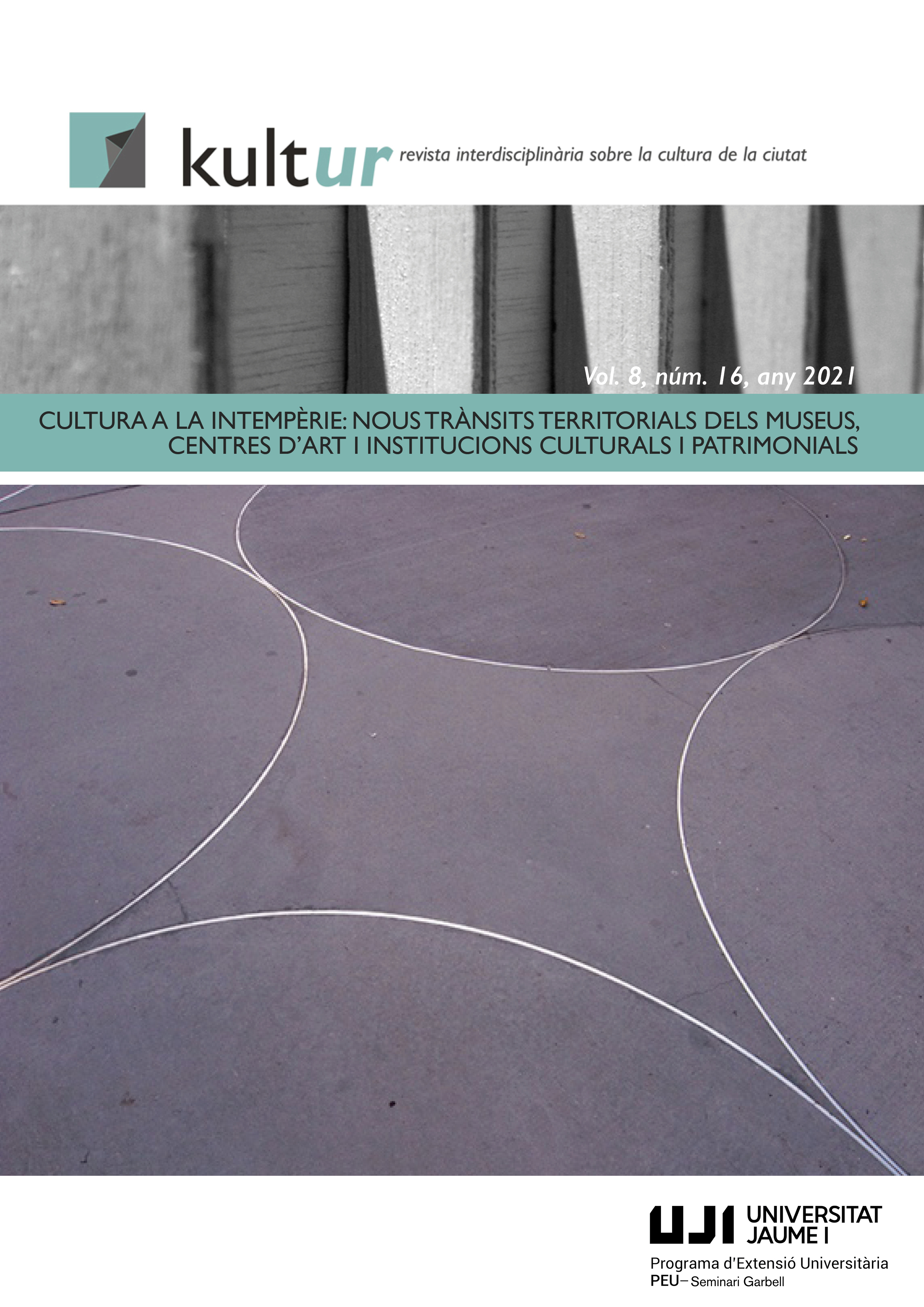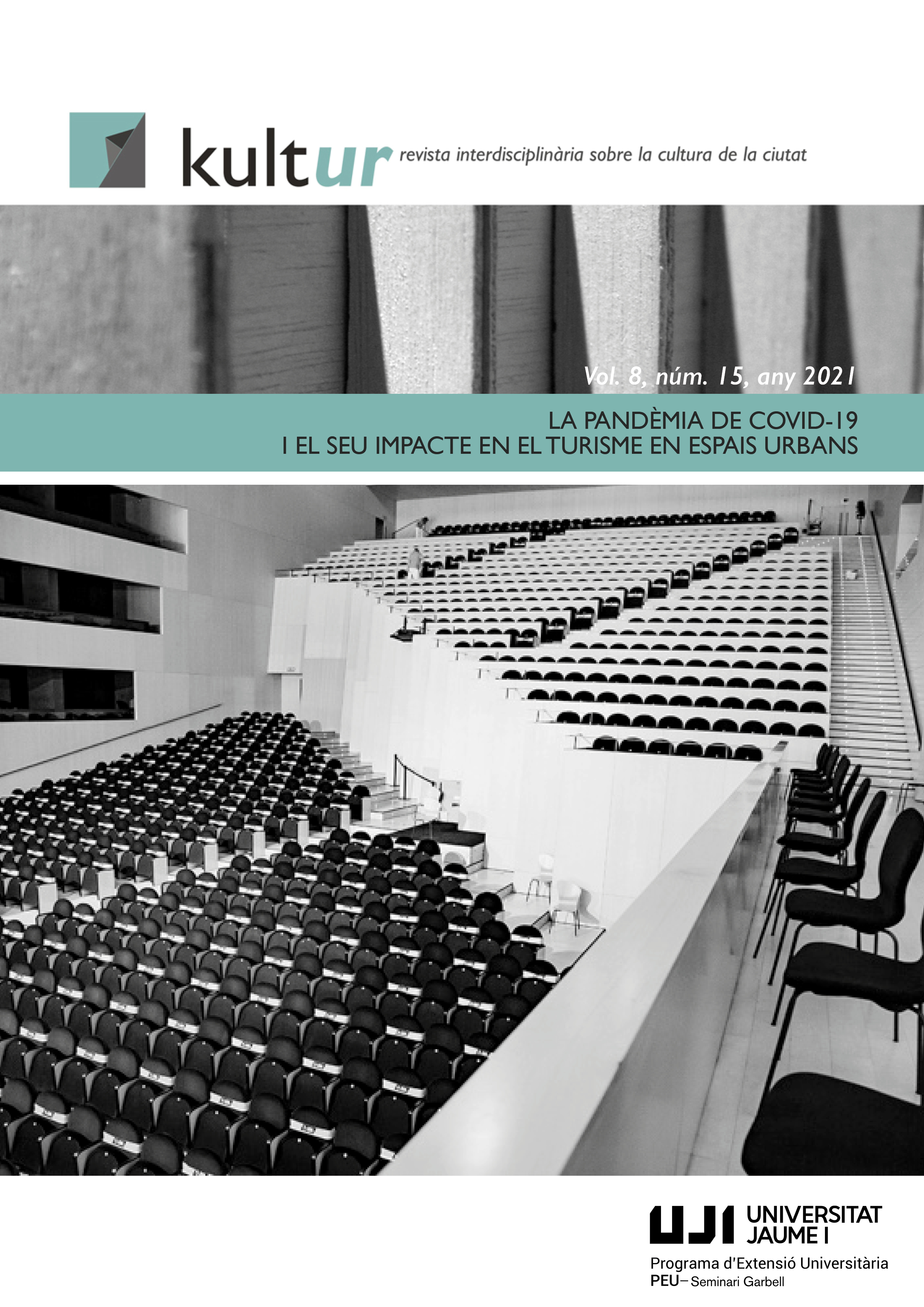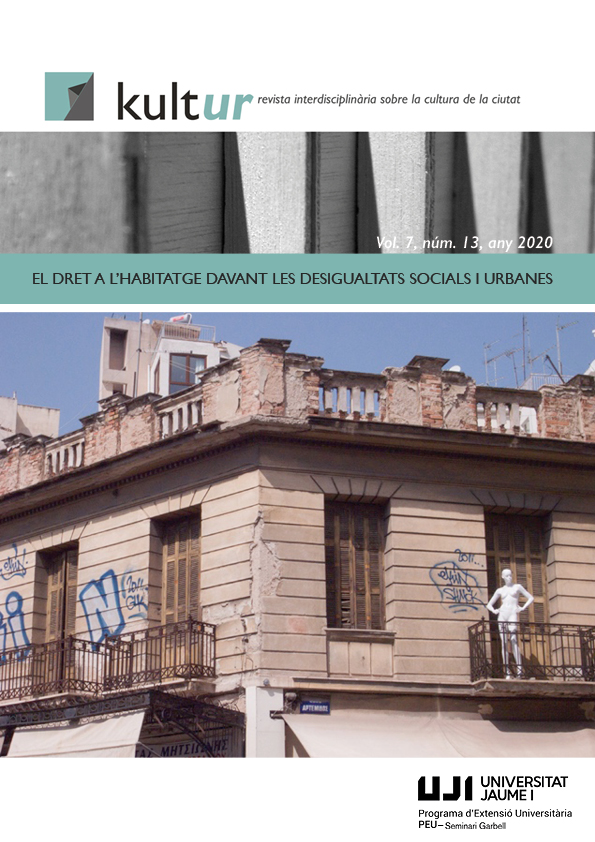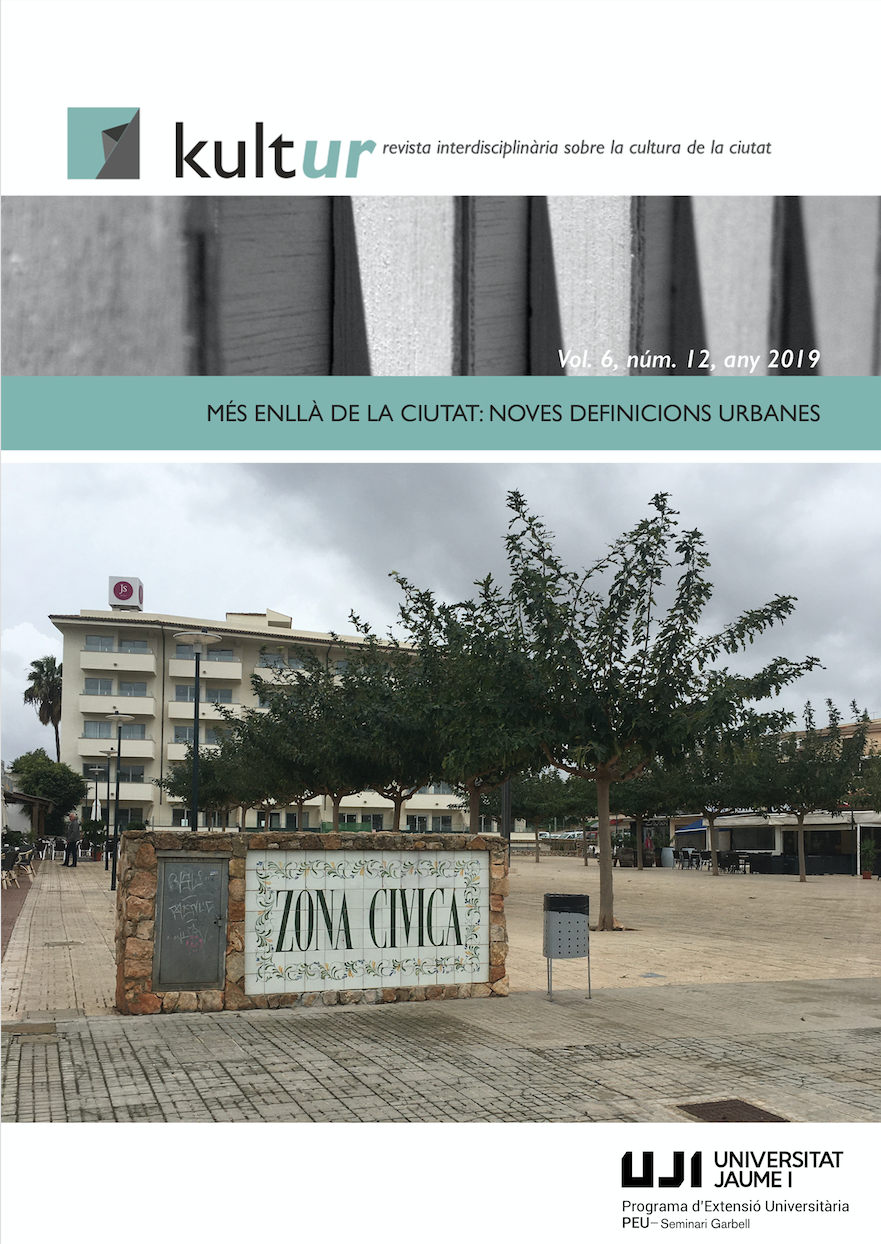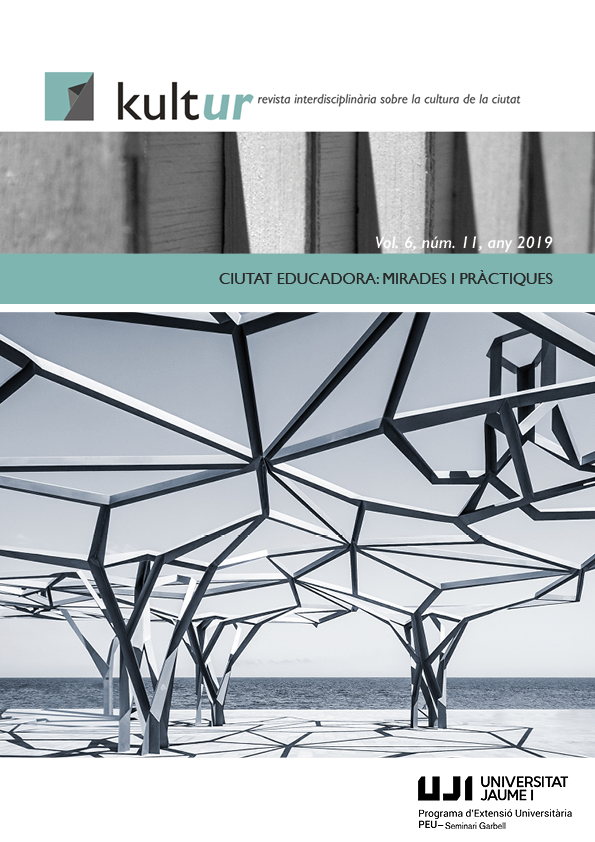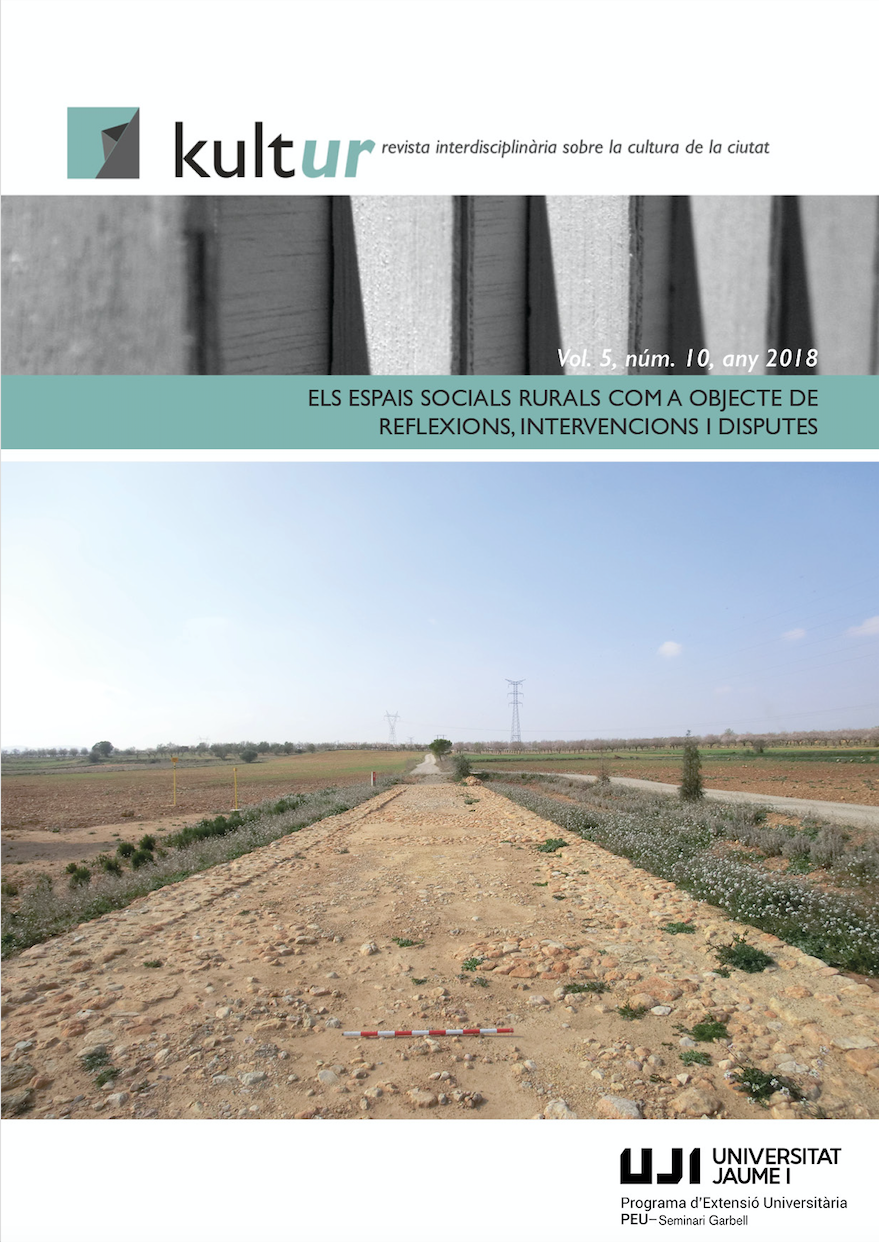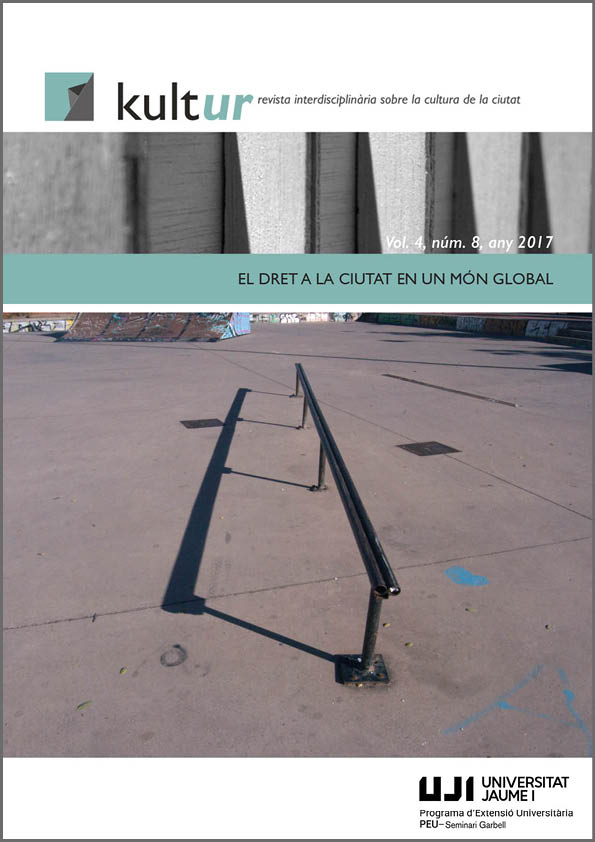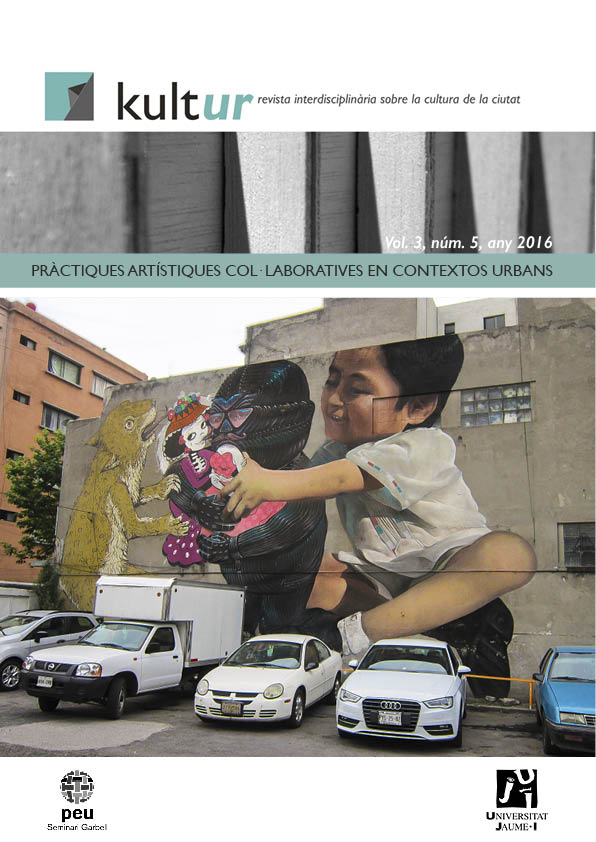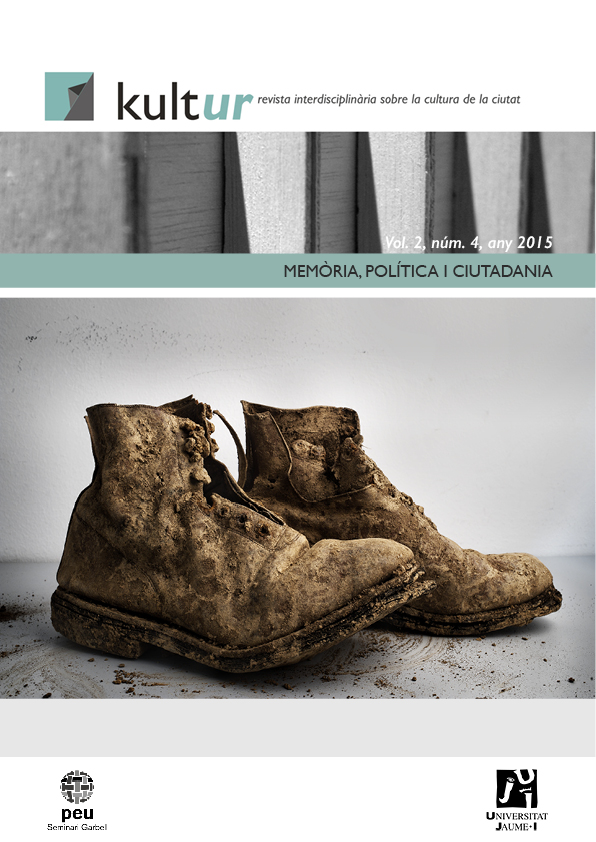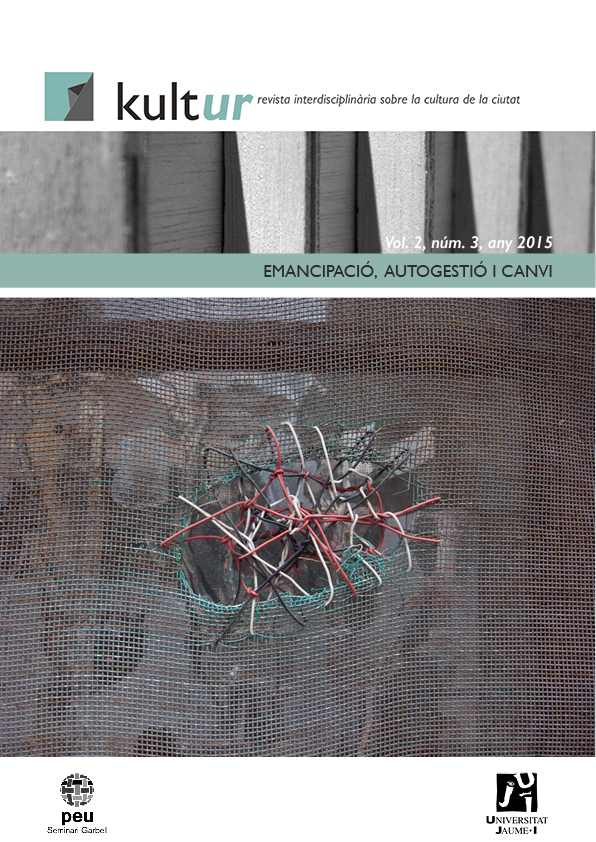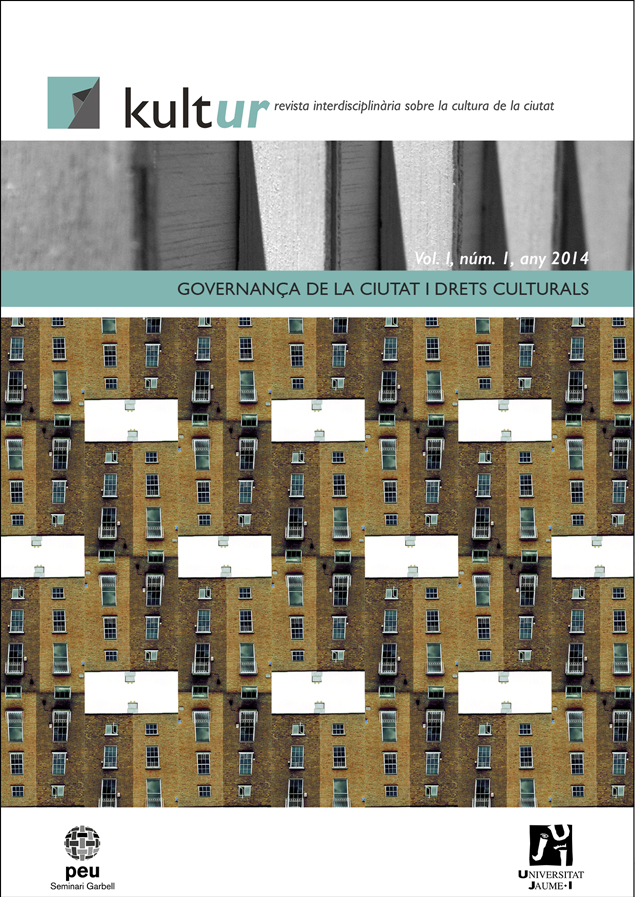Flujos y territorios: formas de vida en la economía digital
Vol. 11 Núm. 22 (2024)
Introducción a «Flujos y territorios: formas de vida en la economía digital»
Landa (Pedro) Hernández Martínez
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, España (doctoranda)
pedro.hernandez.martinez@alumnos.upm.es
landahernandezmartinez@gmail.com
Internet, concebido como una red descentralizada de comunicación, ha crecido y evolucionado hasta conver-tirse en una vasta infraestructura global; un entramado compuesto por cables submarinos, antenas, satélites, fibra óptica, usuarios, teléfonos móviles, centros de datos y dispositivos móviles que interconectan el mundo más allá de las fronteras (Bratton, 2015) y de forma ininterrumpida una ingente cantidad de flujos de informa-ción. Esta infraestructura ha potenciado avances significativos desde las telecomunicaciones hasta el consumo, sentando las bases de nuestro actual modelo económico: el capitalismo de plataformas. Este se caracteriza por el dominio y hegemonía de plataformas digitales que actúan como intermediarias entre usuarios, consumido-res, proveedores, anunciantes e, incluso, objetos físicos (Srnicek, 2018).
La digitalización y la forma de organización e intercambio que promueven las plataformas, al dar forma a los procesos económicos, han introducido dinámicas que alteran directamente la forma en la que vivimos. En otras palabras: el desarrollo de internet ha tenido un profundo impacto en el entorno físico, laboral y social.
Un acto sencillo como el de hacer clic para realizar una compra en línea da lugar a una compleja cadena de procesos interconectados: un algoritmo procesa y analiza múltiples datos en tiempo real para optimizar precios, rutas y tiempos de entrega mientras humanos y robots atienden a las estrictas exigencias de un trabajo que no se detiene, sin pausa (Crary, 2017). Todo este ecosistema de consumo digital está sustentando, a su vez, en una red logística que se extiende por el territorio y que abarca desde gigantescos centros de datos hasta repartidores de «última milla», muchas veces trabajando en condiciones laborales muy precarias, que entregan en mano cualquier producto hasta nuestra puerta.
Entre tanto, las ciudades se transforman; cada día surgen en ellas nuevos espacios como centros de repar-to, «cocinas fantasma», casilleros o supermercados «sin público». Estas «nuevas» arquitecturas reconfiguran el uso y la percepción del espacio urbano, desplazando actividades tradicionales y generando nuevas demandas y necesidades de recursos o de movilidad. Y más allá: la digitalización que impulsa internet no solo ha recon-figurado el uso del territorio, también afecta a la relación entre las personas y los objetos que los rodean. Cada día, nos conectamos a decenas de interfaces tecnológicas (apps) que monetizan cada interacción y median en muchas de nuestras decisiones cotidianas: transportarse, comprar o trabajar.
En paralelo, y aunque este modelo ha traído innovaciones que facilitan el acceso a servicios de todo tipo, del teletrabajo hasta el ocio de streaming, también ha ampliado las desigualdades. Cuerpos y territorios se convierten en piezas de un engranaje diseñado para maximizar el flujo continuo de bienes y de servicios en una forma de explotación que depende tanto de la recopilación masiva de datos personales y la vigilancia intensiva de nuestras huellas digitales (Zuboff, 2019) como de la extracción de recursos tales como minerales raros. El capitalismo de plataformas funciona bajo una lógica extractivista que da antepone la aceleración, la eficiencia operativa, la obsolescencia programada, la precarización y el consumo a cualquier costo. Esto se traduce en un sacrificio evidente de la calidad de vida, la estabilidad laboral o la sostenibilidad del entorno urbano. El tiempo, las emociones y hasta los espacios privados, como las viviendas utilizadas para alquileres temporales, se han convertido en activos económicos y bienes comercializables.
La expansión de internet y de la digitalización plantea interrogantes urgentes sobre cómo regular un sistema sobre el que muchas veces no existe aún legislación. Es imprescindible equilibrar esa eficiencia tecnológica, que prioriza la rentabilidad sobre bienestar, con la equidad, garantizando derechos laborales y protegiendo la privacidad o el uso del espacio público. La reflexión sobre este modelo económico podría centrarse en cómo rediseñar sus dinámicas para dar mayor peso a lo común y lo colectivo, así como a la sos-tenibilidad, sin sacrificar las ventajas de la digitalización. La construcción de un futuro más justo dependerá de nuestra capacidad para transformar las lógicas actuales y recuperar la autonomía personal y la agencia social en un mundo cada vez más mediado por plataformas dominadas, en la gran mayoría de los casos, por empresas privadas.
Con todo ello presente, la sección Ágora de este número de kult-ur es una invitación a pensar el impacto de estas transformaciones. Y entender, primero, qué suponen para, después, poder comenzar a imaginar otras posibilidades para vivir y relacionarnos, entre nosotros, con la tecnología y con el medio, más allá de la explo-tación o de la rentabilidad.
En primer lugar, Pau Olmo nos invita a mirar a la propia fisicalidad de la nube que, más allá de ser un concepto inmaterial, se construye sobre lugares físicos concretos: los centros de datos, grandes espacios de almacenamiento de todos los datos que consumen enormes recursos energéticos y de agua. Estas instalaciones, lejos de ser abstractas, conforman urbanismos específicos y responden a lógicas de poder económico y geopo-lítico. Una vez entendido esto, el texto propone modelos alternativos, como centros de datos distribuidos en comunidades que permitan democratizar su uso y que abran el debate a nuevos modelos de gobernanza sobre los datos y la energía para imaginar, en común, futuros más equitativos y sostenibles.
Por su parte, Diego Morera y Rodrigo Delso exploran cómo los algoritmos reconfiguran la temporalidad y el espacio urbano mediante las lógicas de eficiencia y de aceleración ya apuntadas. Las plataformas digitales de reparto de comida a domicilio actúan como infraestructuras urbanas que utilizan datos y machine learning para optimizar procesos, desde la elección y cocción de alimentos hasta su entrega. Esto crea tensiones con las temporalidades humanas y urbanas tradicionales, transformando el espacio público y las relaciones sociales. Los «restaurantes virtuales» y las «cocinas fantasma» ilustran cómo esta lógica algorítmica antepone el tiem-po cronometrado por encima de las interacciones humanas, reduciendo los espacios públicos a meros nodos logísticos.
Azahara Cerezo, en cambio, anima a repensar nuestras relaciones con la tecnología, particularmente con los dispositivos tecnológicos, a los que entiende como «objetos ciegos». Estos, a diferencia de las «cajas ne-gras», que aluden a la invisibilidad de los procesos internos, remiten a estructuras más amplias que incluyen impactos ambientales, dinámicas coloniales y desigualdades sociales. Para acercarse a este concepto, y a la ceguera que estructuran la fabricación y distribución de algunos dispositivos utilizados en exposiciones artísti-cas, como unas gafas de realidad virtual, una televisión o unos altavoces, se basa en el proyecto artístico Rutas raras. El trazado de la tecnología, desarrollado por la propia autora junto con Marc Padró (Colectivo Estam-pa), tratando de desvelar los sistemas de poder y dependencia globales presentes en tecnologías cotidianas y reflexionar sobre sus implicaciones éticas, sociales y políticas.
Por último, Aissa Santiso ofrece alternativas a pensar formas de relación digital más allá del uso de pla-taformas o sistemas dependientes de grandes empresas tecnológicas. Para ello, explora diversas dinámicas colaborativas surgidas de comunidades NFT latinoamericanas, destacando cómo la tecnología blockchainha facilitado nuevas formas de cooperación y gobernanza. Herramientas como los royalties, los splits, las billeteras multifirmas o los DAOs han sido clave para implementar modelos horizontales y transparentes en la gestión de activos digitales, ofreciendo otras formas innovadoras de gobernanza, descentralizando deci-siones, promoviendo prácticas más inclusivas y sugiriendo modelos alternativos de interacción económica y social.
Estos textos se completan con el repaso a dos libros en la sección Biblo: Atlas de IA. Poder, política y costes planetarios de la inteligencia artificial, de Kate Crawford, y Una rápida compañera. Arquitectura y trabajo en la Cuarta Era de la Máquina, de Víctor Muñoz Sanz, que amplían los temas abordados y analizan, respectivamente, el impacto, tanto material como social, que la inteligencia artificial y la automatización tienen sobre los seres vivos y los lugares que habitamos.
En este número de kult-ur queremos reflexionar sobre el profundo impacto del capitalismo de plataformas y la digitalización en nuestra vida cotidiana, el territorio y las dinámicas sociales. A través de su enfoque, exploramos desde la fisicalidad de la nube hasta los desafíos éticos de las tecnologías cotidianas, pasando por la reconfiguración urbana y las alternativas de gobernanza descentralizada. Esta edición busca no solo compren-der el presente, sino imaginar un futuro más equitativo, sostenible y humano.
Acompáñanos en este recorrido para repensar nuestras relaciones con la tecnología, las personas y los entornos en los que vivimos.
Referencias
Crary, Jonathan. (2015, 24 de julio). El capitalismo tardío y el fin del sueño. Barcelona: Ariel.
Srnicek, Nick. (2018). Capitalismo de plataformas. Buenos Aires: Caja Negra Editora.
Bratton, Benjamin H. (2015). The Stack. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology.
Zuboff, Shoshana. (2019). The Age Of Surveillance Capitalism. Londres: Profile.
Infancias en Pandemia y Postpandemia
Vol. 11 Núm. 21 (2024)
Emma Gómez Nicolau
Universitat Jaume I
Elisabet Marco Arocas
Universitat de València
Las restricciones de movilidad, el cierre de equipamientos educativos y la falta de una mirada inclusiva de las poblaciones en las medidas tomadas durante la crisis sanitaria mundial derivada del covid-19 pusieron de relieve la situación de vulnerabilidad de las infancias en los diferentes contextos y regiones, urbanas y rurales. Las condiciones socioeconómicas, culturales, educativas y de acceso a medios tecnológicos en los distintos territorios reforzaron las brechas de desigualdad. Para hacer frente a esto, también emergieron estrategias de resistencia en los espacios más atravesados por la vulnerabilidad. Las infancias vivieron la transformación completa de su vida cotidiana como consecuencia de las medidas de control sanitario que se implementaron para toda la población. Especialmente, la interrupción de los procesos educativos y las restricciones en el acceso y uso de espacios públicos de juego, deporte y ocio supusieron una vulneración flagrante de los derechos de las infancias.
Las reflexiones académicas sobre el impacto de la covid-19 no se hicieron esperar y, durante estos años, hemos podido leer revisiones y análisis críticos que, desde diversas disciplinas, han tratado de abordar y dar luz la forma en que el episodio de la pandemia cambiaria, por lo menos de manera temporal, los modos de vida, las rutinas, los espacios y los tiempos, y las experiencias de las infancias y adolescencias. Desde la sociología de la infancia y otras propuestas teórico-metodológicas de diversas disciplinas que se inscriben en los llamados «estudios de la infancia», se ha venido analizando y reflexionando la forma en que las sociedades han dado respuestas a las necesidades de los niños y las niñas en la pandemia, sin ignorar el protagonismo de las infancias y las adolescencias para afrontar las circunstancias vividas y poniendo el foco de atención en sus propias experiencias.
En el mismo 2020, la revista Sociedad e Infancias publicaba su volumen 4, «Las infancias en el foco de la investigación y vivencias infantiles de la pandemia», que recogía los primeros hallazgos y reflexiones de estudiosos y estudiosas de la infancia fundamentadas en la atenta escucha de las voces de niños, niñas y adolescentes en las circunstancias que estaban viviendo. También desde el ámbito de la sociología de la infancia, Iván Rodríguez (2020) analizaba el escenario pandémico y daba cuenta de cómo se convertía en caldo de cultivo para nuevas formas de prácticas y discursos adultistas que normalizan y legitiman formas de discriminación de la población infantil. La investigación científica se encargó de dar cuenta de los impactos de la pandemia en la salud y el bienestar de las infancias (Valero et al., 2020), especialmente en sus intersecciones con la diversidad (Lillo-Navarro et al., 2023) o la identidad (Platero y López, 2020). El cuestionamiento sobre la vulneración de los derechos de las infancias (Corona-Caraveo y Pérez, 2023 y Espinosa, 2020) no hizo más que poner en el foco en el adultocentrismo de las políticas públicas y el escaso papel que, desde las administraciones, se les dotaba a las infancias como sujetos y ciudadanía. No obstante, la investigación realizada desde los estudios de la infancia ha destacado las capacidades de resistencia de las infancias y su capacidad creativa de adaptar los espacios a sus necesidades (Freire-Pérez, 2021), que ponen de manifiesto la necesidad de su incorporación de manera participada en el diseño de los espacios públicos. También los análisis certificaron la capacidad de aprendizaje en modelos educativos y de cuidado descentralizados marcados por la no presencialidad que remarca la necesidad de abordajes interdependientes con enfoques comunitarios (Maestripieri y Gallego, 2022) en la práctica educativa. Porque, en definitiva, durante la pandemia pudimos ver y experimentar cómo los modos de vida, trabajo y crianza en el capitalismo tardío son altamente incompatibles con la vida.
En el ámbito de la producción científica, a veces parece que el covid-19 quede lejos y superado. Por el contrario, no podemos dejar de hablar, investigar y analizar sus efectos. Algunos cambios globales provocados por la pandemia a lo largo de estos años han adquirido carácter estructural y otros podrían consolidarse en un futuro cercano.
El número monográfico de kult-ur que presentamos nace del deseo de aportar, de manera más sosegada, conocimiento sobre la pandemia y sus impactos a través de análisis situados sobre procesos en los que la agencia infantil cuenta. Los trabajos que compilan este número se ubican dentro de la etiqueta «estudios de la infancia». A lo largo de las últimas décadas, diversas disciplinas han desarrollado formas para abordar el estudio de la infancia dando lugar a este campo de investigación internacional e interdisciplinario. Como sostiene Gaitán (2019) en el ámbito de las ciencias sociales, esta etiqueta no responde a una disciplina o subdisciplina, sino más bien se aplica a cierto tipo de propuestas teórico-metodológicas en el estudio de la infancia. Haciendo uso de la propuesta de Martin Woodhead, resume tres rasgos clave que caracterizan los estudios de infancia contemporáneos: el primero se refiere a la infancia y explica las diferentes formas en las que la niñez se construye socialmente, lo que afecta en cómo se estudia y teoriza; el segundo alude a los niños y niñas, destacando el reconocimiento de su condición de sujetos agentes y su papel en la sociedad como base para la investigación, las políticas y la práctica profesional; y el tercero se refiere a la relación entre la infancia y la adultez, asumiendo que no se puede estudiar ni comprender la infancia sin atender las relaciones intergeneracionales, es decir, cómo se construye en relación a otros grupos (Gaitán, 2022).
Àgora, la sección monográfica, abre con el trabajo de Maite Araya Barra, Alexander Salin Espinoza, Nicolás Acuña Contretas y Esperanza Cuadros Danyau, titulado «Entre cuidados y resistencias: La Escuela popular ‘El Sueño de Todos’ y la construcción de espacios educativos en la zona sur de Santiago de Chile». En esta pieza se recoge y analiza el proceso de construcción comunitaria de un espacio de educación popular en un asentamiento informal construido durante la pandemia de covid-19 y marcado por las lógicas de exclusión urbanas. El centro del análisis radica en cómo las dinámicas participativas comunitarias generan prácticas de cuidado basadas en la interdependencia. El caso de estudio que se presenta implica la toma de decisiones comunitarias y participadas a lo largo del proceso: desde la construcción física de la escuela hasta el diseño de los contenidos pedagógicos y las actividades a desarrollar. La educación popular se concibe como un espacio de cuidado que promueve el protagonismo de la comunidad y su capacidad de provisión de cuidados colectivos. La escuelita «El Sueño de Todos» constituye una experiencia de resistencia y empoderamiento comunitario que emerge desde las necesidades que imprime la pandemia en términos de falta de acceso a los recursos educativos formales. A pesar de las limitaciones, construir una escuela popular representa un proyecto de futuro, materializando el sueño colectivo de mejores condiciones de vida para niños, niñas y jóvenes. En este sentido, la escuela popular se posiciona entre el cuidado y la resistencia, invitándonos a pensar en la responsabilidad como una lucha política desde la perspectiva comunitaria.
Iván Rodríguez Pascual, Sara Luna Rivas Luna Rivas, Teresa González-Gómez y Mari Corominas Pérez plantean en su trabajo, «Una apocalipsis grande y de la buena: Hacia un uso sociológico de la narración infantil en la investigación sobre los efectos de la pandemia», un proceso de investigación sobre narrativas infantiles a través de la técnica del storytelling. El trabajo de campo para generar las narrativas infantiles lo constituyen siete talleres realizados en distintos lugares del territorio del Estado español con niñas y niños de entre siete y catorce años, con un total de 56 participantes. El proceso de investigación es un ejemplo de cómo la investigación sobre y con las infancias requiere de metodologías y técnicas creadas y adaptadas para la investigación con estas. En el análisis de las narrativas se identifica tanto el sentido emocional de las historias generadas por los y las niñas como la agencia infantil presente en estas narrativas. De este modo, los y las autoras analizan el impacto de la pandemia sobre la vida infantil y su representación desde una perspectiva fenomenológica interpretativa.
Norma Baca Tavira y Sandra García Gutiérrez, en su estudio «Pandemia y postpandemia. Escuela y vida cotidiana de niñeces rurales en el centro de México», también se adentran en la tarea de analizar la vivencia de la pandemia por parte de niñeces en la ruralidad mexicana a través de técnicas narrativas, en este caso, la conversación y la realización de dibujos tras la lectura de un cuento. La ruralidad se conceptualiza desde la diversidad y la hibridación en un interconnexión con las dinámicas socioeconómicas urbanas. En el artículo se discuten aspectos relacionados con las brechas existentes en la ruralidad y, específicamente, abundan en la brecha digital y cómo esta afectó a los procesos de escolarización de niños y niñas. De los análisis realizados destaca cómo las infancias, al plasmar las diferencias entre la vida pandémica y postpandémica, muestran a través de su subjetividad la agencia infantil en los procesos de aprendizaje a través del juego en espacios en los que los límites entre la casa y la naturaleza son difusos.
Constanza Pérez Ravanal y Carolina Aroca Toloza presentan un trabajo etnográfico realizado en una plaza pública en Santiago de Chile, en «Habitar el espacio público: Un derecho de las infancias». La pandemia evidenció que el acceso a los espacios públicos y de ocio para las infancias quedó profundamente desatendido. En este contexto de reflexión sobre las infancias y el derecho a la ciudad, las autoras llevaron a cabo un proyecto de diseño de una propuesta lúdica participativa basada en la agencia relacional para fomentar la recreación y experimentación de la primera infancia en espacios públicos de la ciudad de Santiago de Chile. Desde un enfoque cualitativo, se observan las interacciones entre las infancias que se acercan a utilizar el parque, dotado de objetos cotidianos para fomentar el juego simbólico y relacional. Los resultados apuntan que los y las niñas resignifican el espacio público como lugar de encuentro y participación poniendo de manifiesto su agencia relacional.
En Stoa contamos con el análisis de Joan A. Traver Martí, sobre el proyecto educativo de las escuelas infantiles municipales en Pamplona centradas en el concepto de presencia. «Estar presente y dar presencia. El proyecto educativo de las escuelas infantiles municipales en Pamplona» describe los elementos centrales de la reflexión pedagógica en tiempos de aceleración social. Antes esto, la presencia —estar presente y dar presencia— se concibe como fundamental para sostener prácticas pedagógicas fundamentadas en el cuidado y el reconocimiento pleno del otro o la otra. Evitar el imperativo, atender los momentos como si fueran escenas, vivir un tiempo ralentizado e implicar a la comunidad bajo la lógica de la interdependencia son algunos de los aspectos más sugerentes para repensar las prácticas de educación infantil sobre las que se reflexiona en el texto.
Para cerrar, de la mano de Lucas Sáez González, nos adentramos en la historia del Teatro la Estrella, dedicado casi medio siglo a la infancia. «Teatro La Estrella, 45 años de historia» describe la exposición realizada desde marzo a junio de 2024 en Centro del Carmen Cultura Contemporánea (CCCC) de la ciudad de València, que recorre la historia de la familia Fariza-Miralles, y con ella, el origen del Teatro La Estrella, una compañía valenciana referente en el mundo de los títeres. A partir de la biografía de Gabriel Fariza y Maite Miralles, los payasos Bombalino y Cuchufleta, fundadores de la compañía y de su familia, nos cuenta el nacimiento de la sala de teatro La Estrella conocida como la Sala Cabanyal, construida en 1995 y todavía hoy activa. Una sala que se enfrentó a las políticas de renovación urbana impulsadas por el Gobierno municipal y autonómico que pretendían la ampliación de una avenida hasta el mar y que amenazaban el barrio del Cabanyal, suponiendo la destrucción de viviendas con ello, su desaparición. El texto da cuenta de la resistencia y la lucha vecinal que evitó la prolongación de la avenida, el derribo de más viviendas y salvó la sala La Estrella. Actualmente, la compañía cuenta con otra sala, La Petxina, que nació de la incertidumbre y el desconcierto ante las políticas de renovación urbana. Dos salas que encarnan en sus propuestas y en sus propias dinámicas una apuesta política por la infancia y su protagonismo. Dos salas que se enfrentaron a la pandemia covid-19 reinventándose para poder seguir existiendo para y con la infancia.
En suma, los distintos artículos que componen este volumen tratan de aportar su granito de arena a los aprendizajes y también a las innovaciones sociales que se pusieron en marcha durante la pandemia para tratar de dar respuesta a las nuevas exclusiones y desigualdades generadas por la gestión de la pandemia en las niñas y los niños, sus familias y comunidades. Aunque los repuntes por contagio de coronavirus nos sirven de recuerdo de lo sucedido durante los confinamientos, los modos de vida acelerados, productivistas y extractivistas volvieron a instalarse rápidamente en las «nuevas normalidades». Por eso reivindicamos echar una mirada atrás y volver a repensar sobre lo que se innovó y creó en un momento de efervescencia colectiva como aquel en el que, como explican Fattore y colegas (2023), en las narrativas infantiles, además de miedo compartido, también había solidaridad, empatía y altruismo.
Referencias
Corona-Caraveo, Y. y Pérez y Zavala, C. (2023). «Infancias invisibles: la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes ante la pandemia de Covid-19». TRAMAS. Subjetividad y Procesos Sociales, 33, n.º 57: 323-350. Disponible en: https://tramas.xoc.uam.mx/index.php/tramas/article/view/979
Espinosa, M. Á. (2020). «Covid-19, Educación y Derechos de la Infancia en España». Revista Internacional de Educación para la Justicia Social 9, n.º 3: 245-258. Disponible en: https://doi.org/10.15366/riejs2020.9.3.013
Fattore, T., Drake, G., Falloon, Jan. et al. (2023). “Disruption, Slowness, and Collective Effervescence: Children’s Perspectives on COVID-19 Lockdowns”. International Journal on Child Maltreatment 6, pp. 393-413. Disponible en: https://doi.org/10.1007/s42448-022-00147-4
Freire-Pérez, Estella. (2021). «Infancia y Confinamiento. Prácticas Espaciales de Resistencia». Arte, Individuo y Sociedad 33, n.º 2: 553-570. Disponible en: https://doi.org/10.5209/aris.69024
Gaitán Muñoz, L. (2022). «Debates y desafíos en la sociología de la infancia ante una nueva era». Política y Sociedad 59, n.º 3: e79783. Disponible en: https://doi.org/10.5209/poso.79783
Gaitán Muñoz, Ls. (2019). «Los estudios de infancia en España. Una introducción». En: Gálvez Muñoz, L. y Del Moral Espín, L. (dirs). Infancia y Bienestar, una apuesta política por las capacidades y los cuidados. Sevilla: Deculturas.
Lillo-Navarro, C., Robles-García, V., Quintela del Río, A., Macías-Merlo, L., Konings, M. y Monbaliu, E. (2023). «Impacto del periodo de confinamiento por la pandemia COVID-19 en España sobre la salud y la atención recibida por los niños, niñas y jóvenes con discapacidad originada en la infancia». Fisioterapia 45, n.º 2: 74-83.
Maestripieri, L. y Gallego, R. (2022). «El impacto de la pandemia COVID-19 en la sociedad en el sur de Europa: el caso de la innovación social en el cuidado de la primera infancia en Barcelona». Revista Española de Sociología 31, n.º 4: a131. Disponible en: https://doi.org/10.22325/fes/res.2022.131
Platero Méndez, R. L. y López Sáez, M. Á. (2020). «Perder la propia identidad. La adolescencia LGTBQA+ frente a la pandemia por COVID-19 y las medidas del estado de alarma en España». Sociedad e Infancias 4: 195-1.
Rodríguez-Pascual, I. (2020). «¿De invisibilidad a estigmatización? Sociología del adultismo en tiempos de pandemia». Linhas Críticas 26: e36364. Disponible en: https://doi.org/10.26512/lc.v26.2020.36364
Sociedad e Infancias. (2020). «Presentación. Llegó la pandemia y mandó parar…». Sociedad e Infancias 4: 1-3. Disponible en: https://doi.org/10.5209/soci.70365
Valero Alzaga, E., Martín Roncero, U. y Domínguez-Rodríguez, A. (2020). «Covid-19 y salud infantil: el confinamiento y su impacto según profesionales de la infancia». Revista Española de Salud Pública 94: e202007064. Grupo Confisalud.
Vida quotidiana, experiències i conflictivitats soci territorials en espais de costes i riberes
Vol. 10 Núm. 20 (2023)
Las costas y riberas en tanto territorios adyacentes a grandes masas de agua, se conforman como espacios intersticiales donde se entretejen dinámicas sociales que articulan la vida cotidiana entre el agua y la tierra. Confluyen allí dinámicas vinculadas a procesos y transformaciones que permiten repensar las dicotomías como lo rural urbano. A su vez, las problemáticas en torno al acceso al agua y a la tierra forman parte de luchas históricas que ponen de manifiesto situaciones de desigualdad estructural en las que algunas poblaciones se encuentran.
Distintos antecedentes de investigación dan cuenta en las últimas décadas, como estas relaciones de poder se han complejizado. En este sentido, se puede identificar cómo se han ido generando marcas y orientaciones que a la hora de analizar o investigar poblaciones que habitan las costas y riberas son necesarias de ser tenidas en cuenta. El cambio climático, la crisis energética, el avance inmobiliario sobre costas y/o riberas, las concesiones público-privadas, los procesos de turistización de las ciudades y/o áreas rurales, ponen de manifiesto situaciones tensionales que viven en su vida cotidiana las poblaciones que habitan estos territorios.
Se trata de territorios en los que habitan sujetos sociales que producen, reproducen y resignifican en su vida cotidiana estos espacios. En consecuencia, recuperar las formas en que estos espacios sociales son vividos; las experiencias formativas intergeneracionales que suceden en acto en estos territorios; los vínculos que se tejen entre el estudio y el trabajo, así como también en las distintas actividades productivas que allí se realizan. Recuperar los conocimientos y prácticas que estos actores de las costas y riberas tienen, se vuelve indispensable para comprender de manera pro-funda cómo esas vidas sociales se entrelazan en y con estos espacios intersticiales de tierra y agua. Es así que se espera que puedan presentarse estudios que den cuenta de la complejidad de la vida social y cómo ésta es atravesada por transformaciones de orden estructural.
L’urbanisme agroecològic
Vol. 10 Núm. 19 (2023)
Desde hace aproximadamente sesenta años, la provisión de alimentos a las ciudades, la manera en que la ciudadanía adquiere esos alimentos o la forma en que se producen han ido cambiando de forma progresiva hasta alcanzar un formato que prácticamente no guarda ninguna similitud con el tradicional. La industrialización, y con ella el modelo económico denominado capitalista, han provocado un cambio socioeconómico radical que no ha dejado ningún espacio ni concepto sin transformar.
El urbanismo desaforado de las ciudades en constante crecimiento ha engullido el suelo agrícola que las circundaba y que suponía su fuente de alimentos. La producción agrícola y ganadera se ha industrializado en su totalidad. El mundo rural continúa vaciándose sin fin. Ello ha traído, en consecuencia, un gran número de efectos secundarios indeseados, de externalidades que traen resultados negativos que son insostenibles para las personas, la sociedad, el territorio y el planeta: pérdida de biodiversidad, contaminación medioambiental, crisis climática, enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación, acaparamiento corporativo del sistema productivo, alimentos ultraprocesados, obesidad, etc. La población se ha vuelto consumidora de alimentos, la industria busca amplios beneficios económicos sin limitar el uso de recursos, y la Administración favorece leyes y acuerdos que nos abocan a modelos extractivos insostenibles e insalubres.
En este número de la revista kult-ur os invitamos a la reflexión y al análisis de la situación actual de la ciudad y su relación con el mundo rural, con la finalidad de hallar un sistema alimentario que facilite la preservación de la biodiversidad y la producción de alimentos de un modo sostenible, no contaminante; en que la población que produce alimentos y la que los consume se organicen desde la justicia, la equidad, el derecho y la soberanía. En definitiva, buscamos propuestas e ideas que corrijan las diversas disfunciones, insostenibles, que han surgido en el desarrollo industrial del sistema alimentario.
Universitat i ciutadania activa: expandir la institució
Vol. 9 Núm. 18 (2022)
Llegint la ciutat. Comunicació, cultura i negoci de l'urbs
Vol. 9 Núm. 17 (2022)
La ciudad es un contenedor de redes sociales y una trama de intereses que compiten y cooperan y, al hacerlo, redefinen continuamente los marcos, las identidades y hasta los nombres de la ciudad. Las ciudades se realizan a sí mismas en tensión entre las reglas del buen gobierno y las exigencias de vida de la gente. La gobernanza de la ciudad, la ocupación del suelo y el diseño de los espacios, determinan la calidad del ecosistema resultante, la visibilidad de las personas, los colectivos, las clases sociales. La gestión simbólica de la ciudad, la administración de su patrimonio, la disposición de sus infraestructuras culturales, abren o cierran el campo para el activismo cultural de sus habitantes, para la circulación y el contagio cultural, para la inclusión o la segregación de las diversidades. La práctica comunicativa de los poderes urbanos determina cómo se comunican los ciudadanos y cómo se difunden los bienes y valores que la ciudad genera. Por último, la administración de las personas, las políticas sociales de la urbe determinan la dinámica de las inevitables tensiones sociales, el devenir de los movimientos de protesta o resistencia ciudadana frente a los designios del poder económico, que querría emanciparse de la ciudad y sus habitantes.
En todos esos sentidos, la ciudad es un entramado de comunicaciones, un guirigay de discursos que versan sobre lo que se quiere hacer de la ciudad y lo que la ciudad decide ser sin preguntar a nadie.
Si sólo se leen los textos normativos, las órdenes y planes ejecutivos, si no se interpreta el subtexto de lo que las personas hacen, la enmienda que la gente infringe con sus pies al pgu, el uso y abuso que el vecindario hace de la norma, pro domo sua, no se entenderá la ciudad, de dónde viene ni a dónde va.
Coord. Pepe Reig-Cruañes (jose.reig@uclm.es, Universidad de Castilla La Mancha) i Fran Sanz-Sánchez (OCOVAL, Oficina de Coordinación de las Obras de Valencia, Ayuntamiento de Valencia, sanzfra@gmail.com)
La pandemia de COVID-19 y su impacto en el turismo en espacios urbanos
Vol. 8 Núm. 15 (2021)
La pandemia de COVID-19, además de sus efectos sanitarios, está teniendo un fuerte impacto socioeconómico, y se prevé que la crisis en curso sea especialmente dura. El turismo es una de las actividades que más se ha visto afectada, a diferencia de lo que ocurrió durante la crisis financiera global iniciada en 2008, en la que tuvo un papel destacado en la reactivación económica y creación de empleo. La paralización prácticamente total de las actividades turísticas durante varias semanas, y su lenta e incierta recuperación, que además depende de la evolución de la pandemia en otras partes del mundo, auguran graves dificultades para aquellas economías con mayor peso y dependencia del turismo. Esta situación ha puesto en evidencia la vulnerabilidad en la que se encuentran territorios y, en especial, determinados espacios urbanos, que en los últimos tiempos habían vivido un intenso proceso de turistificación.
Este escenario de crisis, con graves implicaciones para la vida de muchísimas personas, ha abierto un intenso debate intelectual sobre cómo se debe intervenir ante esta situación, polarizada entre quienes demandan apoyos públicos para poder reactivar la economía turística con urgencia y quienes apuestan por la necesidad de un replanteamiento en su funcionamiento, y más aún quienes exigen adoptar medidas de decrecimiento y apostar por procesos de transición socioecológica. En este debate no todos los contextos son iguales, y hacen necesarios análisis más detallados y complejos. A su vez, ante la paralización de actividad turística internacional y su reactivación incierta e insegura, se ha acentuado el interés por el turismo interno y, en especial, por formas diversas de turismos de proximidad, que podrían contribuir a una cierta dinamización del sector, cuando tradicionalmente han tenido un papel de menor relevancia en las políticas públicas.
La eterna brecha rural: desigualdades, exclusiones e inaccesibilidad ciudadana. Apuntes para crisis crónicas
Vol. 7 Núm. 14 (2020)
La relación urbano rural es una relación históricamente desigual. A pesar del esfuerzo realizado en el desarrollo rural y de la mejora creciente de las condiciones de vida en los pueblos la brecha rural permanece y es perfectamente visible desde la condición de ciudadanía. El despoblamiento no es sino un síntoma de la falta de cohesión territorial y de desigualdad cívica. A veces, pequeñas diferencias son capaces de generar grandes distancias.
Este debate se hace especialmente patente durante el siglo XXI, en el que la cascada de crisis —gran recesión global de 2009— y la emergencia sanitaria —pandemia mundial 2019—, afectan de forma constante a nuestras sociedades y contribuyen como tales a ser un factor definitorio de la ruralidad actual y del carácter endémico que adquiere la brecha urbano-rural.
El derecho a la vivienda frente a las desigualdades sociales y urbanas
Vol. 7 Núm. 13 (2020)
Más allá de un simple edificio que permite alojar a una o más personas, la vivienda es una propiedad compleja y multifacética que incluye una variedad de medios y propósitos. La vivienda proporciona orgullo, una base para la familia, una identidad cultural y colectiva, una red, apoyo social y seguridad para las personas que viven allí. También es una base por la cual los miembros de un colectivo están
arraigados en un territorio y una comunidad, pero también les permite protegerse de la comunidad y el territorio. Cada vez más, varios fenómenos debilitan esta relación con la vivienda y los espacios. La reubicación forzosa de los inquilinos para permitir a los desarrolladores transformar el entorno construido, los crecientes problemas de saneamiento de las viviendas que contribuyen a la
exclusión social, el aumento creciente de la renta en ausencia de modos adecuados de regulación, y la discriminación que limita el acceso a la vivienda para ciertas
categorías de individuos son sólo algunos ejemplos. Las personas que sufren estos fenómenos, incluidos los inquilinos, enfrentan procesos de despojo de sus espacios
de vida y vecindarios. Las desigualdades que están incrustadas en estos fenómenos tienen múltiples dimensiones que pueden interactuar entre sí, ya sean políticas, espaciales, económicas o incluso ambientales, y tienen impactos a nivel individual,
familiar, social y territorial. Por lo tanto, el estudio de las desigualdades en la vivienda es un punto de entrada sociológico relevante para comprender qué caracteriza las experiencias sociales contemporáneas, especialmente las urbanas, pero también la cuestión social, es decir, cómo se implementan relaciones sociales desiguales.
Renaud Goyer & Jean-Vincent Bergeron-Gaudin, coord. Àgora
Más allá de la ciudad: nuevas definiciones urbanas
Vol. 6 Núm. 12 (2019)
Una definición fundamental que ha influido en gran parte de nuestra organización mundial actual es la de ciudad. Ciertas definiciones de ciudad, estrechamente relacionadas con el uso de la tierra y la propiedad, existen sobre la base de la organización moderna de las sociedades, las economías y la política del mundo. Con eso también surgió una «brecha cultural» entre las ciudades y el campo, incluida una brecha de desarrollo que a menudo apoya el mantenimiento de caminos de desarrollo asimétricos e interacciones socio-ecológicas. Las concepciones formales, informales, gobernadas, deseadas e imaginadas de ciudad contribuyen a este proceso. A medida que la población humana global se vuelve cada vez más urbanizada; a medida que las ciudades se vuelven centrales para regular las interacciones socio-ecológicas; a medida que los límites, las funciones y las definiciones de las ciudades se vuelven más borrosas, es oportuno renovar la comprensión de lo que es ciudad.
Andrea Yuri Flores Urushima & Benoit Jacquet, coord. Àgora
Ciudad educadora: miradas y prácticas
Vol. 6 Núm. 11 (2019)
En un momento en que las ciudades enfrentan desafíos sin precedentes, donde la vida urbana es cada vez más diversa y compleja, el paradigma de la ciudad educadora nos presenta un marco conceptual, inspirado en los 20 principios de la Carta de Ciudades Educadoras, con herramientas para que los gobiernos locales construyan formas de convivencia, encuentro y sostenibilidad.
Por supuesto, para lograr este objetivo, aunque partiendo de principios comunes, se utilizan diferentes estrategias y acciones en relación con diferentes contextos sociopolíticos.
Por eso, en este número de kult-ur, contamos con participaciones procedentes de Japón, Brasil, España, México y Portugal.
Hemos buscado colaboraciones que equiparan la pertinencia actual del concepto, reconciliándolas con las experiencias prácticas de las acciones que consustancian el concepto de ciudad educadora.
Coord. Paulo Louro
Los espacios sociales rurales como objeto de reflexiones, intervenciones y disputas
Vol. 5 Núm. 10 (2018)
El presente monográfico se propone discutir sobre las reconfiguraciones materiales, políticas, sociales, culturales y simbólicas de los espacios rurales actuales, en el marco de las tendencias homogeneizantes del capital y las políticas neoliberales.
Nuestra intención ha sido la de convocar a investigadores de distintas disciplinas desde las que se discutan las visiones que dicotomizan la vida social de los campos, la cosifican y esencializan y muestren, en cambio, las múltiples relaciones sociales que ligan campo y ciudad.
Retomamos en este sentido la pregunta que en nuestros años iniciales de formación realizaban el antropólogo argentino Hugo Ratier y nuestra maestra María Rosa Neufeld, cuando nos planteaban que campo y ciudad no constituyen entidades claramente delimitadas, contrapuestas y excluyentes y nos invitaban a indagar acerca de cuánto de lo urbano está presente en la vida rural y viceversa. «¿Cuántas ruralidades conocen?». Insistían: «Lo rural debe ser explicado». Nos interpelaban para que advirtiéramos que se trata de realidades históricas cambiantes, tanto en sí mismas como en sus interrelaciones. Pueden parecer obvias estas afirmaciones pero recogemos esta apelación a explicar siempre social e históricamente la manera en que se configuran complejamente las vidas rurales y no considerar lo que allí encontramos como simples rémoras o anticipaciones del futuro.
Los trabajos que aquí se reúnen, permiten, justamente, discutir con visiones ahistóricas y esencializadoras, y muestran la complejidad de procesos que poco tienen que ver con versiones que aún se multiplican. Nos referimos por un lado a aquéllas cargadas de cierto fatalismo demográfico, social y cultural, que asume la desaparición de los poblados rurales como parte de un inevitable desarrollo evolucionista, sin cuestionar el porqué y que ignoran los movimientos existentes, las formas de producción materiales y simbólicas que se redefinen, las resistencias, reapropiaciones y reconfiguración identitaria de la gente del campo. Los trabajos que presentamos también discuten con las visiones románticas y esperanzadoras que proponen la vuelta al campo, a la naturaleza, a una vida benigna, reparadora, que invisibiliza las relaciones de poder y la explotación de los trabajadores rurales (con o sin tierra), que parecen diluirse en el paisaje.
Elisa Cragnolino, coord. Àgora
Juventud, participación y experiencias en la ciudad
Vol. 5 Núm. 9 (2018)
Los cuatro artículos recogidos en la sección Ágora de este número responden a la llamada realizada en torno a la compilación de (parafraseando el CfP original) investigaciones que ponen la mirada en cómo los jóvenes experimentan y actúan sobre los espacios urbanos en los que viven, recreándolos y construyendo las ciudades contemporáneas. Además, en esta llamada se hizo énfasis especial en trabajos que partieran del uso de metodologías participativas y nuevas formas de documentar y realizar investigación con/sobre jóvenes y adolescentes en la ciudad. Desde nuestra perspectiva, una invitación a enviar contribuciones desde estas coordenadas también favorecería la visibilización de investigaciones que hicieran uso de metodologías visuales, multimodales y sensoriales y/o el uso de recursos digitales, así como trabajos de corte cualitativo y/o etnográfico. Más ampliamente, la llamada perseguía compartir investigaciones que ponen en el centro del análisis las experiencias y voces de adolescentes y jóvenes en contextos urbanos.
Finalmente, a pesar de las presiones a las que está sometida la comunidad académica actual para canalizar sus trabajos hacia publicaciones «con impacto», muchas veces de acceso restringido y en manos de conglomerados editoriales multinacionales, nuestra esperanza era compilar artículos que reflejaran una diversidad de condicionantes sociales, económicos, culturales e institucionales; prestando especial atención a la diversidad geográfica y disciplinar que pudiera quedar representada en el conjunto de propuestas.
David Poveda y Ligia Ferro, coord. Àgora
El derecho a la ciudad en un mundo global
Vol. 4 Núm. 8 (2017)
El derecho a la ciudad se basa en los procesos de participación e inclusión social como motor de cambio, en el acceso a la ciudad como derecho colectivo. Es sobre estos postulados donde kult-ur se ha propuesto incidir en esta ocasión para recoger miradas y actitudes que contribuyen a esta construcción colectiva del derecho a la ciudad para todas las personas sin excepción.
Coord. Àgora: Natalia García Fernández
El espacio público: múltiples experiencias y significados
Vol. 4 Núm. 7 (2017)
Espacio público como espacio político de la representación social; espacio de propiedad pública sin restricciones para su uso, acceso y disfrute; espacio sinónimo de espacio libre; espacio estructurante de la ciudad y soporte de la vida cotidiana; espacio de la memoria y la construcción literaria… La construcción del espacio público ya sea físico-espacial, como social, cultural, literario o político se encuentra enraizada en las particularidades y singularidades de cada cultura en cada geografía. Y aun en plena globalización, el espacio público, aparentemente igual, presenta particularidades y singularidades.
Zaida Muxí, coord. Àgora
Miradas educativas en la ciudad: experiencia, cotidianidad y participación
Vol. 3 Núm. 6 (2016)
La ciudad se convierte en un complejo cultural donde se conjugan saberes y experiencias representados en sus calles y plazas, pero también en sus dinámicas, tradiciones y narrativas. Aplicar una mirada educativa hacia la ciudad implica repensar los imaginarios en torno a los que nos vamos construyendo como sujetos, y a partir de que articulamos nuestras vidas en sociedad. En este sentido, aspectos como la experiencia, la cotidianidad o la participación van a marcar el análisis de los procesos educativos que en ella se producen.
Analizar la relación entre educación y ciudad se convierte en una formulación genérica que engloba muchas otras concreciones como: barrio y escuela, calles y ciudadanía, fiesta y participación, discurso y transformación, entre otras, las que se derivan de las realidades y problemáticas concretas que se viven y sobre las que se actúa. Estas respuestas también se articulan en torno a un discurso pedagógico que podemos identificar en sus dinámicas, proyectos y formas de relación. Las aportaciones al monográfico profundizan en esta mirada educativa hacia los procesos de subjetivación y construcción colectiva que vienen desarrollándose en nuestras ciudades.
Mar Estrela Cerveró, Coord. Ágora
Prácticas artísticas colaborativas en contextos urbanos
Vol. 3 Núm. 5 (2016)
La ciudad ha sido marco y foco de experimentación constante para las artes contemporáneas. Desde inicios del siglo XX distintas corrientes artísticas han apostado por experimentar vínculos entre arte y vida, tendencias que han ido aumentando exponencialmente desde los años sesenta hasta la actualidad. Estas prácticas han cuestionado y ampliado los límites de las artes tradicionales, mezclándose con otras disciplinas e integrándose en la vida cotidiana, convirtiéndose en un potente campo de experimentación sociocultural y político. La experimentación de diversas formas de participación y de colaboración han sido instrumentos clave de estas prácticas artísticas para cuestionar y transformar los contextos socioculturales. El auge de estas prácticas colectivas, ha ido acompañado de un creciente interés por la reflexión acerca de las metodologías y los procesos colaborativos y de participación. Todos estos procesos han contribuido a cuestionar aspectos esenciales del sistema artístico, como el valor de la autoría, el papel del espectador, los modos de producción y de gestión, o la concepción de la idea de representación, entre otros. Estos temas, que pueden tener su reflejo en otros ámbitos, se han abordado desde las artes de una forma posiblemente más libre y experimental que la permitida en otros contextos. Experimentando prácticas participativas, entre lo lúdico y el compromiso, el arte ha anticipado y visibilizado a modo de laboratorio, conflictos, debates y transformaciones sociales de gran trasfondo para el presente. En el actual contexto neoliberal, posfordista y globalizador, este potencial crítico de las artes colaborativas y participativas está empezando a sufrir un proceso de domesticación y desactivación, que puede ser sintomático de otros ámbitos. Algunos factores han contribuido a esta situación, entre ellos: el conflictivo diálogo entre lo instituyente y la institución, que constantemente intenta apropiarse de las prácticas emergentes; así como la propia inercia que genera la visibilidad masiva de ciertas prácticas, convirtiendo en moda superficial aquello que se populariza. Considerando todos estos factores, se plantea la necesidad de repensar desde distintas enfoques artísticos, de forma reflexiva y crítica, el significado y valor que tiene hoy la participación y la colaboración en el contexto urbano.
Teresa Marín, Coord. Àgora
Memoria, política y ciudadanía: Tensiones entre memorias institucionales y memorias instituyentes
Vol. 2 Núm. 4 (2015)
kult-ur, una revista dedicada a reflexionar sobre la «cultura de la ciudad», aborda en este volumen la relación entre memoria, política y ciudadanía considerando que las políticas anamnéticas se ejercen en la coexistencia en la ciudad. Es decir, las políticas de la memoria se emplazan originariamente en la existencia conciudadana, que se diferencia de la manera imperial de ejercer el dominio político. La memoria se ejerce en ese emplazamiento ciudadano fundamental que es la ciudad, y por ello Hannah Arendt define a la polis como «una especie de recuerdo organizado» (2003: 220). La memoria, al ser fugaz y pasajera, necesita de espacios institucionales consolidados para que dure más allá del acto de su ejecución, y en ese espacio estable los actores políticos que la ejercen pueden ser vistos y oídos en público. Pero también hacer memoria implica abordar el pasado desde «el instante de un peligro» (Benjamin, 2008: 307), revelando sus zonas oscuras y luchando contra los que quieren imponer que los muertos, muertos están (Reyes Mate, 2009: 115). […]
Los diferentes trabajos que integran este volumen buscan entablar nuevas discusiones sobre la relación entre memoria, política y ciudadanía. En concreto, aborda las tensiones que se producen entre los procesos de institucionalización y las polémicas en la construcción de la memoria en Argentina y España. […]
Guillermo Pereyra, Cood. Àgora
Emancipación, autogestión y cambio
Vol. 2 Núm. 3 (2015)
En la sección Ágora del número 3 de kult-ur (vol.2), titulado Emancipación, autogestión y cambio, presentamos un conjunto de artículos que confluyen en la necesidad de recuperar la soberanía desde diferentes perspectivas. Este tercer monográfico nos invita a repensar críticamente la importancia de conceptos como emancipación, espacio público, autogestión y participación, entre otros, como premisa básica para que esta recuperación sea factible. Y, sobre todo, que sean una herramienta que nos ayude a argumentar la necesidad de volver al punto de partida y participar así activamente en la construcción de los espacios donde vivimos.
Aniol Pros, Coord. Àgora
Aparte de las secciones Extramurs —artículos científicos de temática distinta a la de la sección monográfica— y Biblos —reseñas bibliográficas— que articulan nuestros números habitualmente, empezamos una nueva sección, Stoa, que contendrá entrevistas, reportajes y crónicas de actualidad relacionadas con la temática de la revista.
Participación ciudadana y sociedad civil
Vol. 1 Núm. 2 (2014)
La recuperación de los movimientos autónomos de ciudadanas y ciudadanos preocupados por el deterioro brutal de las condiciones generales de vida de la población y del desmantelamiento de las depauperadas estructuras de protección social constituye un punto y seguido a los temas del monográfico abordado en el primer número.
Esther Vivas, Coord. Àgora
Gobernanza de la ciudad y derechos culturales
Vol. 1 Núm. 1 (2014)
En momentos como los actuales de descrédito general de la política, como resultado de la descalificación de los principales actores políticos y sus actos de poder —que abren las puertas a la irrupción de las políticas fascistas—, se hacen necesarias reflexiones para refundamentar las formas de tratamiento de lo público. Urgen políticas radicalmente distintas a la fraudulenta claudicación ante los intereses económicos. Las formas que la gobernanza de la ciudad podría adoptar en las actuales circunstancias constituyen un impulso para la entrada en escena de kult-ur.
Jordi Pascual, Coord. Àgora