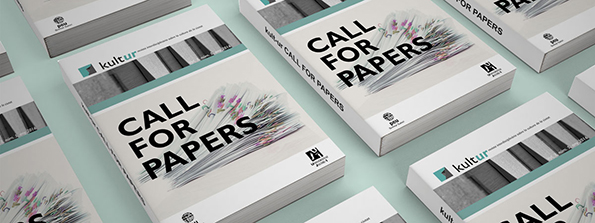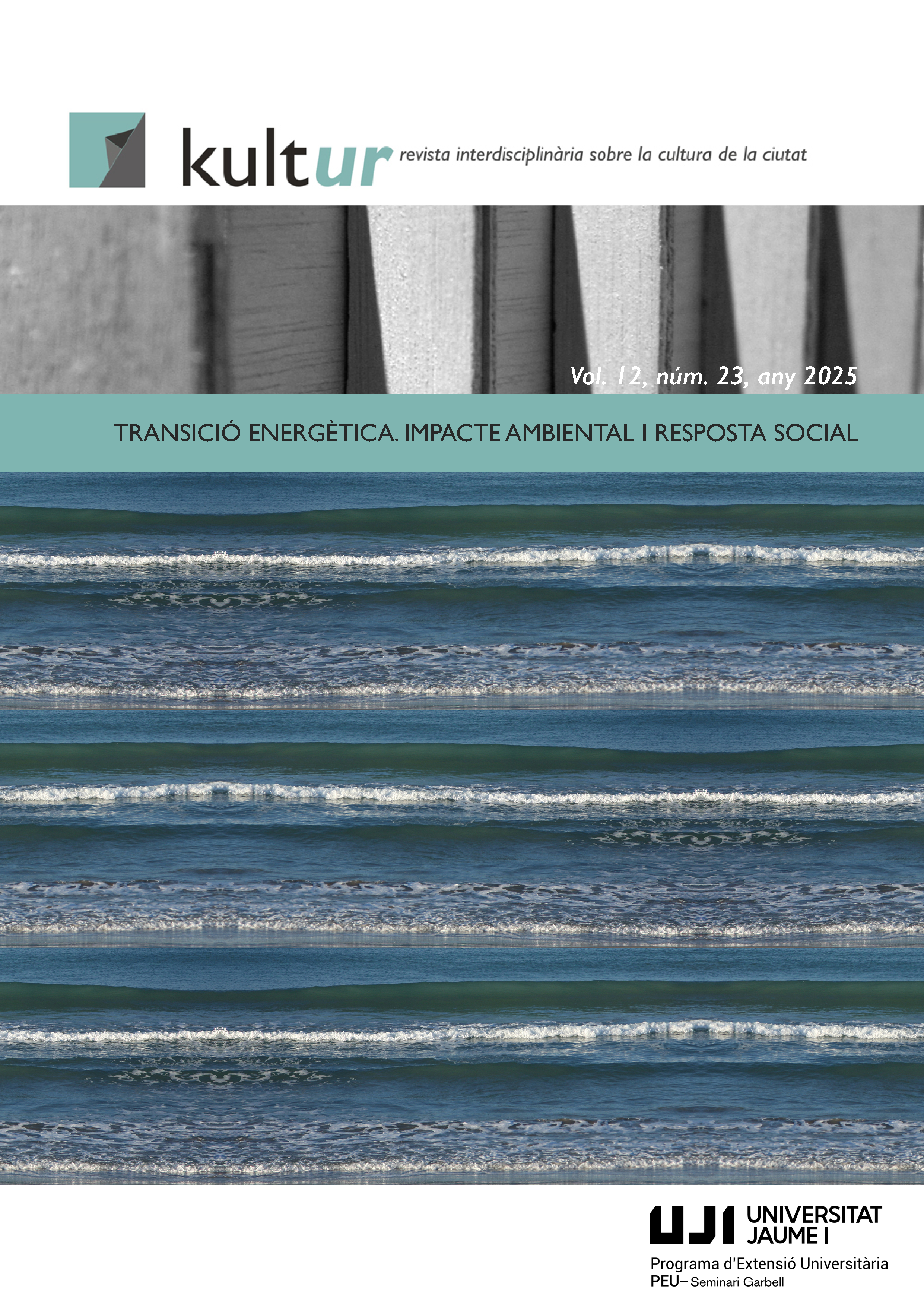¿Cómo vivimos y cómo queremos vivir en sociedad? ¿Cómo actuamos en nuestros contextos sociales inmediatos? A estas cuestiones pretende responder kult-ur, una publicación periódica y un blog plural, transversal e interdisciplinar que invita a debatir en un sentido amplio cómo los seres humanos pensamos la ciudad. Pero a los que hacemos kult-ur también nos interesa transformar el espacio urbano existente y construir esa ciudad deseable alejada de quimeras absurdas, una ciudad utópica pendiente de imaginar y de edificar, una ciudad que reclama la participación de múltiples agentes.
kult-ur se constituye como un espacio académico multidisciplinario de investigación y ensayo que se aproxima a la complejidad de todo lo relacionado con los modos de vivir en la ciudad pero que presta una atención especial a sus modalidades emergentes, a las nuevas formas de convivencia y en las conversaciones de cualquier tipo que se generan en su seno. En suma, kult-ur pretende ser un campo abierto donde se pueden reunir consideraciones diversas sobre las culturas de la ciudad: desde la articulación territorial hasta las actividades económicas, sociales, políticas —públicas y privadas—, la gobernanza y el desarrollo local, la participación ciudadana, el cambio de modelo social, etc.
Vol. 12 Núm. 23 (2025): Transición energética, impacto ambiental y respuesta social
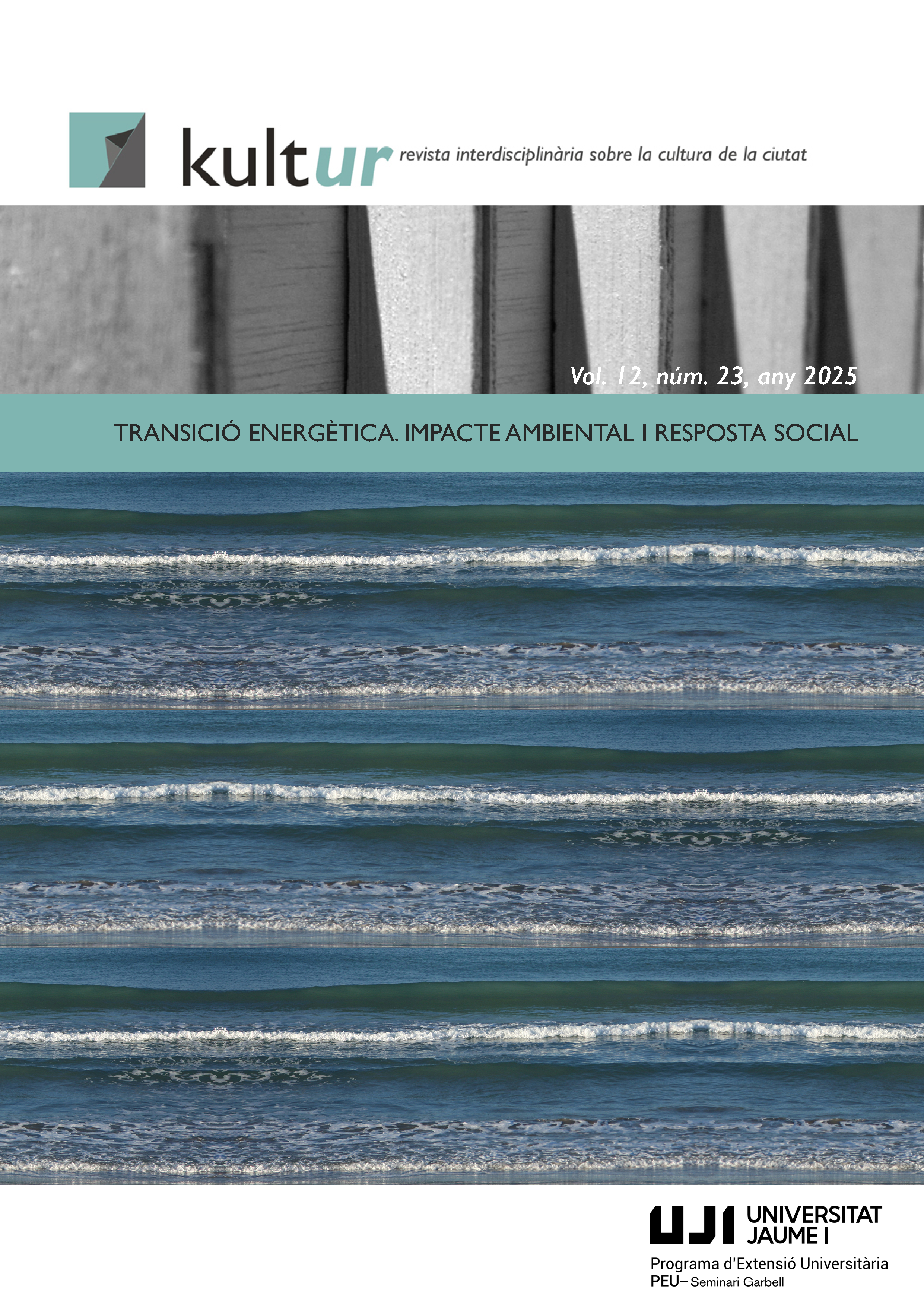
Nuestro planeta atraviesa una grave crisis ecosocial marcada por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el agotamiento de los recursos fósiles. En este contexto, la Agenda 2030 promueve una transición hacia energías renovables como la eólica y la fotovoltaica. Sin embargo, su despliegue masivo mediante macroinstalaciones en entornos rurales genera profundos impactos ambientales, sociales y territoriales. Estas infraestructuras alteran ecosistemas, paisajes y actividades tradicionales como la agricultura, la ganadería y el turismo, generando tensiones sociales en las comunidades afectadas. Frente a este modelo centralizado y promovido por grandes empresas, surgen propuestas alternativas basadas en el autoconsumo, la generación distribuida y las comunidades energéticas. Este monográfico de Kult-ur, reúne a especialistas que abordan esta compleja transición desde múltiples disciplinas, incluyendo la perspectiva de las plataformas ciudadanas que luchan contra la invasión descontrolada de instalaciones eléctricas. Además, se incluyen entrevistas, análisis estéticos y reseñas de publicaciones y películas como Vidas Irrenovables y As Bestas, que retratan el conflicto socioambiental del modelo energético actual y sus consecuencias sobre el medio natural y su población.
Coordinador: Diego Arribas. Artista visual. Doctor en Bellas Artes por la Universitat Politècnica de València. borrajas@gmail.com
Publicado:
2025-07-31
Ver todos los números
kult-ur está indexada en:
Bases de datos: Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas Universitarias (Catálogo REBIUN), Dialnet, Dimensions, DOAJ (Directory of Open Access Journals), e-Revist@s, Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection), Google Scholar, ISOC, Microsoft Academic, REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico), Crossref , ÍnDICEs CSIC , Repositori UJI , WorldCat , Academic Business Current Data (ABCD) index





.jpg)




Índices y directorios de evaluación de revistas: CIRC: Clasificación Integrada de Revistas Científicas, Google Scholar Metrics, Index Copernicus, Índice H de las Revistas Científicas Españolas según Google Scholar Metrics (2014-2018), Latindex, MIAR, Ranking de Revistas REDIB, Dialnet Métricas, Journal Citation Report , Ulrich's Web (Ulrich's Serials Analysis System), ERIH PLUS