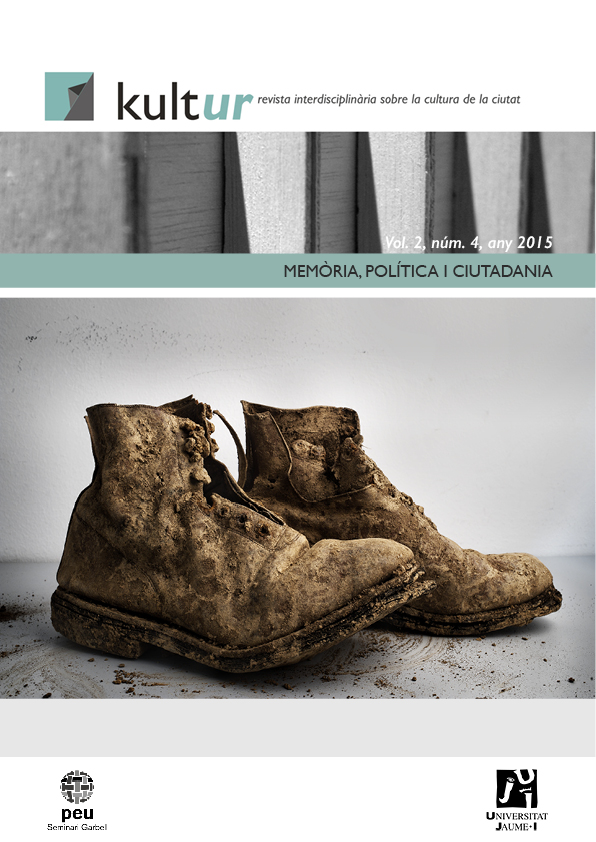Nunca más: experiencia colectiva y legado argentino de la memoria
Contenido principal del artículo
Resumen
NOTA*: Resumen no enviado todavía por el autor; adjuntamos el fragmento inicial del artículo en su lugar.
Aunque el ciclo contemporáneo de la experiencia colectiva anamnética argentina suele periodizarse a partir de la fecha del golpe de estado del 24 de marzo de 1976, y no obstante que se puede también incluir un breve lapso previo durante el cual la represión exterminadora ofreció un pródromo (cfr. el Operativo Independencia, la Triple AAA), también podríamos indicar como momento fundacional de la experiencia colectiva contemporánea el surgimiento de las Madres de Plaza de Mayo, en abril de 1977. No parece ofrecer mayores dificultades la propuesta de señalar como hito la emergencia de las Madres por múltiples razones que, por ser muy conocidas, podrían eximirnos de revisarlas en el presente trabajo. Sin embargo, conviene destacar dos notas distintivas que, a nuestro parecer, justifican un señalamiento específico: no se trataba en su origen de un activismo ni de una militancia, política ni de derechos humanos. Sin precedentes, en general, surgió a partir del reclamo de la suerte de los desaparecidos, cuando aún no se tenía noción alguna de lo que precisamente estaba sucediendo, y quienes participaban de lo que emergía como movimiento social se definían por su vínculo filial, inicialmente sin connotaciones políticas conscientes o explícitas, por lo cual dispusieron de un relativo y reducido margen de acción en el contexto del terrorismo de estado que asolaba a la Argentina desde hacía un año. No solo no había entre las Madres una noción de lo que estaba sucediendo con la represión, sino que además en términos generales tampoco sabían acerca de la militancia de sus hijos desaparecidos en cuanto dicha militancia se caracterizaba por la clandestinidad, y por la omisión en el ámbito familiar de las prácticas que pondrían en riesgo a quienes finalmente sufrieron los horrores de la represión. Ese doble desasimiento, en primer lugar respecto del sentido que tenían las ausencias, y luego de las razones por las que muchos de sus hijos corrían riesgos, les otorgó a las madres, sin perjuicio del heroísmo del que tuvieron que estar munidas para siquiera asomarse al umbral del aparato del horror, de una viabilidad que asumieron del modo que conocemos y admiramos. (Bonafini, 1985) Todo ello, no sin haber pagado el tributo de la represión y las desapariciones sobre sí mismas. Entre las desapariciones de que fueron víctimas se contaron Azucena Villaflor, fundadora de las Madres, y las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet.
El otro rasgo significativo de la emergencia de las Madres en 1977 es el carácter precoz de su desenvolvimiento en un contexto de parálisis social y política, en una sociedad transida por el horror, sumado en su conjunto el cataclismo que para la Argentina significó la dictadura de 1976, y que no podría menoscabarse. No ha sido motivo de frecuente análisis la desproporción verificable en la dictadura entre su capacidad de someter a la sociedad argentina a condiciones extremas de sujeción y terror, a la vez que el gobierno del “proceso” mostraba un carácter relativo de escasa consistencia y organicidad en comparación con otros sucesos homólogos, como fue el caso chileno liderado por Augusto Pinochet, liderazgo que se prolongó aún mucho más allá de la finalización institucional de la dictadura en el país transandino, por citar un contraejemplo. En el caso argentino, en cambio, durante el transcurso de siete años de dictadura se alternaron cuatro presidentes distintos, se emprendió una guerra torpe y funesta que terminó en derrota catastrófica y a los pocos meses de su inicio, ejercieron resistencia madres de desaparecidos frente a las cuales fue creciendo la erosión del régimen sin que pudieran neutralizar un movimiento que adquirió estatura mundial. Todo ello sin perjuicio de haber verificado uno de los dispositivos de terror, censura y barbarie más atroces de que se tenga registro.
Aunque la relevancia analítica de periodizar de tal manera el ciclo de la memoria, la verdad y la justicia en la Argentina del presente puede ser ampliamente discutible, dado que ningún aspecto de lo acontecido en estos años ha estado exento de debates (no siempre) prolíficos y muy intensos [cfr. (VV.AA., 2008) y (del Barco & García, 2010)], el sentido de lo que intentamos considerar adquiere forma si damos cuenta de la eventualidad de un cierre o conclusión del período, en términos de la consecución de un proceso anamnético que hemos desarrollado en otra parte y que recientemente se ha manifestado de nuevas maneras en cuanto al desenvolvimiento en el tiempo de una discontinuidad originaria. (White, 2010) (Kaufman, 2012) (Tozzi, 2012) El acontecimiento de la desaparición de personas tenía como una de sus notas distintivas la completa omisión de toda referencia pública o institucional por parte del estado responsable respecto del destino de los desaparecidos –omisión que se mantuvo hasta el presente por parte de los perpetradores-. Sobre ese plano incidió un movimiento social emergente ejemplar como el de las Madres (como parte de un espacio social más amplio y creciente), a partir de una demanda de paradero hacia una institución estatal que se manifestaba como casualmente ajena y sin respuestas frente a los requerimientos planteados. El marco de la movilización social por el destino de los desaparecidos dio lugar al surgimiento inédito y radical de un manantial de producción de significaciones que atravesó a la sociedad argentina hasta la actualidad, y la proyectó en el escenario global en un sentido ejemplar en relación con las problemáticas de memoria y derechos humanos.
Cuando en 2006 se declaró como crimen de lesa humanidad el atentado con bomba contra la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994, por primera vez se incorporó a la trama jurídico política de la memoria y los derechos humanos un evento no relacionado con el terrorismo de estado de 1976. Ningún régimen político totalitario impidió declarar de tal manera el atentado con anterioridad, ni tampoco lo fue el que impidió todo progreso en el esclarecimiento de la causa hasta la actualidad. Tampoco un atentado con tales características nos remite a un novum como el que estableció la figura del desaparecido. El atentado contra la AMIA tuvo un carácter inaugural a nivel global que no fue del todo registrado como tal en tanto ocurrió en un país periférico y muy distante en todos los aspectos –distancia tanto geográfica, como simbólico política- del conflicto del Medio Oriente al que estaba siendo convocado, y de los centros del poder global que establecen las agendas dominantes. (Lutzky, 2012) El estallido semiótico que produjo la muerte del fiscal del caso AMIA el 18 de enero de 2015 introdujo una nueva significación susceptible de implantar un eventual hito en el decurso argentino de la memoria al insertar un evento bélico-político anónimo como el atentado en la malla tejida alrededor de la interrupción de 1976. Políticas de estado de memoria y derechos humanos se vieron interpeladas por un suceso elevado como atinente al mismo campo discursivo que hilvanó el rumbo del nunca más entre 1977 y 2015.
Descargas
Detalles del artículo
.png)
Todos los contenidos de la revista kult-ur se distribuyen bajo una licencia de uso y distribución Creative Commons Atribución-Compartir Igual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0), salvo indicación contraria. Puede consultar aquí la versión informativa y el texto legal de la licencia. La indicación de la licencia de uso y distribución, CC BY-SA 4.0 debe constar expresamente de esta manera cuando sea necesario.
Los contenidos de kult-ur no pueden distribuirse o reproducirse con fines comerciales. La revista kult-ur se reserva el derecho de reproducción de artículos en papel, formato digital (pdf, epub, mobi, etc.), o ediciones HTML de kult-ur en el futuro. Los usuarios pueden realizar algunas copias impresas para su uso personal o con fines educativos o de investigación.